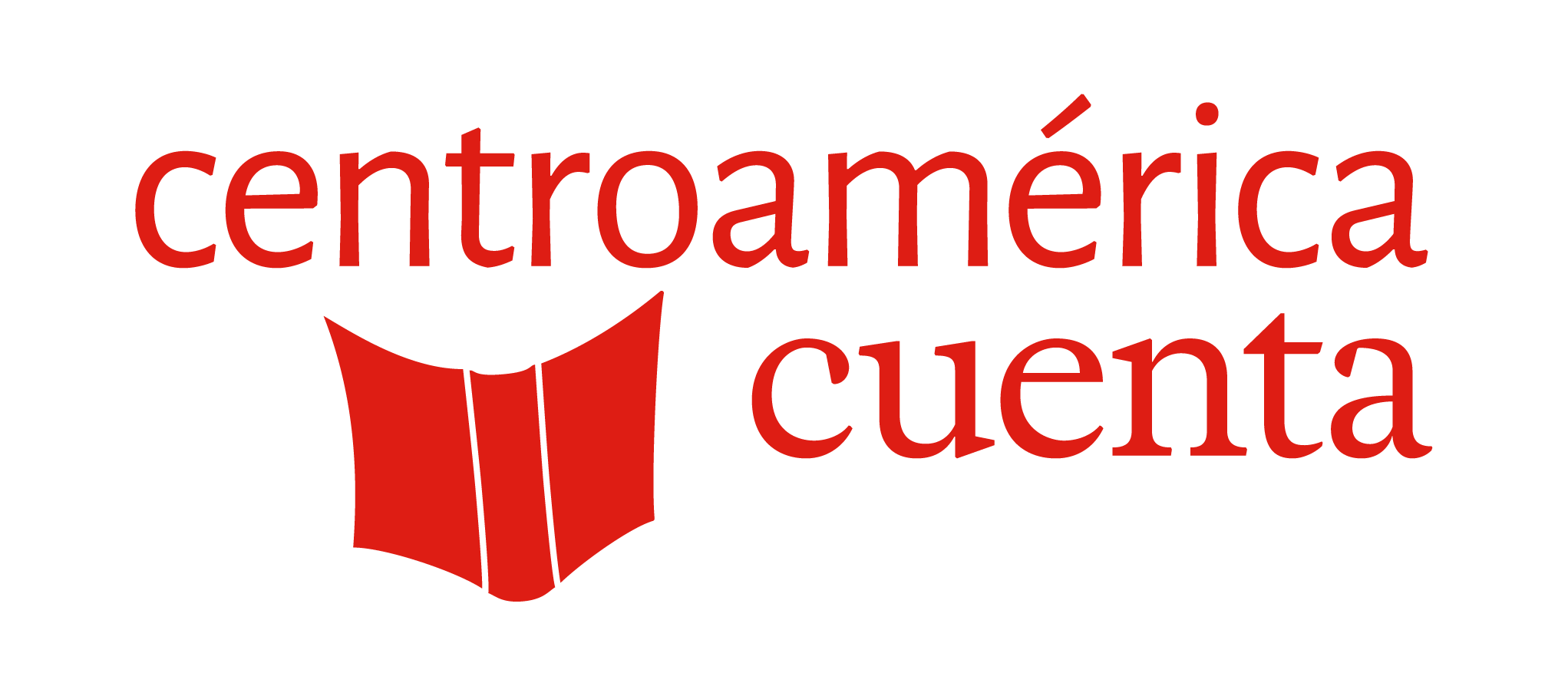Por Enrique Díaz Álvarez b

1.
Todas las ciudades se parecen los lunes. Más a las siete de la mañana. Prisas. Tráfico. Gente que busca reunir fuerzas con un café y se ve empujada a la rutina sin remedio. No es mi caso. Hoy no estoy en casa. Hoy atravieso la Ciudad de Guatemala en un coche japonés achaparrado. Buscamos salir. Toda la carretera que nos lleva hacía San Juan Comalapa es una lucha del piloto contra las curvas y los túmulos. Así les llaman aquí a las murallas que pretenden desacelerarnos y arrancar alguna víscera de su máquina.
Viajo junto a Moisés, un fotógrafo que nació en Antigua y conoce bien la zona. Sus primeros encargos fueron capturar los estragos del Conflicto Armado Interno. Sabemos los números oficiales. 36 años de Guerra. Más de 200 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos. De acuerdo con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), uno de los municipios de Chimaltenango más afectados por la violencia estatal a lo largo de esos años de guerra fue precisamente nuestro destino: Comalapa.

Venimos porque nos dijeron que acá vivía Ester Miza. Una pintora kaqchikel que nació a principios de los años ochenta, la etapa más cruenta del conflicto. De alguna manera, esta mujer encarna la resistencia política de su comunidad frente a la barbarie y el olvido. Y es que este pueblo enclavado entre cerros no sólo es conocido por la calidad de sus artistas —Andrés Curruchich, Paula Nicho, Edgar Kalel—, sino también por el protagonismo que han tenido las mujeres en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria desde hace décadas.
Es aquí, sin ir más lejos, donde nació la fundadora de la Coordinación Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua). Una organización de víctimas que ha denunciado —con una persistencia inquebrantable— los casos de desaparición forzada, tortura, violación sexual y ejecuciones cometidas por las fuerzas del Estado a lo largo del Conflicto Armado Interno.
2.
Ester nos recibe en la puerta de su casa. Subimos al segundo piso. Huele a pan recién hecho. Aquí creció junto a sus hermanos viendo pintar a su madre y a su padre. No tardaría en seguir sus pasos. A los doce años, empezó a ayudarle a su papá a pintar el arco de la Antigua y una serie de escenas de la vida cotidiana que se vendían bien en la ciudad. Aquellos fueron años de aprendizaje. También de silencio. A esa joven maya le extrañaba que en su familia —profundamente evangélica— no se hablara de lo que había pasado durante los años del Conflicto Armado Interno.
Quería escuchar. Quería saber. Esa mezcla de curiosidad y rebeldía —que nunca ha dejado de acompañarla— la llevaron a involucrarse en la Coordinadora Juvenil de Comalapa, una vez ya firmados los Acuerdos de paz. En 2002 y 2006 participó en la elaboración de los murales que a la fecha adornan las paredes del cementerio y la escuela del pueblo. En ellos se cuenta la historia de Comalapa a través de la perspectiva de las víctimas; desde la resistencia maya a los conquistadores españoles, hasta la muerte y destrucción ocasionada por el terremoto de 1976 y las masacres cometidas por el Ejército durante el genocidio.

Fue por aquel entonces que esa joven conoce su historia y toma conciencia de los agravios y demandas sociales de una comunidad profundamente herida. Pero también descubre, entonces, que la memoria es un territorio en disputa. A mucha gente del pueblo no les gustaba lo que exhibían aquellos murales. Ester recuerda cómo de la noche a la mañana se plantaron árboles en la banqueta de la escuela para tapar su vista o cómo borraron una parte de la obra para dibujar un Winnie Pooh.
Gestos de este tipo revelan lo complicado que es vivir en un lugar donde familiares de víctimas y victimarios comparten calles, escuelas, iglesias, parques. Los vecinos se ubican bien. Conocen su pasado. Tienen cautela con lo que dicen. Uno comprende lo difícil que es poder restaurar el tejido social de un pueblo desgarrado por una política del terror que regó esta tierra de ausencias y muertes horrísonas.
3.
Al escuchar a Ester queda claro que su juventud se cruzó con los años más intensos de la lucha por recuperar la memoria y ejercer el derecho a duelo en Comalapa. En 2003 un acontecimiento sacudió a la comunidad y el país entero; Conavigua logró que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) pudiera excavar y realizar exhumaciones en los terrenos de un antiguo Destacamento Militar, así como elaborar un peritaje del caso.
En ese paraje localizado a las afueras de Comalapa se hallaron varias fosas. Ester estuvo al inicio de aquellas exhumaciones para acompañar a las víctimas. Recuerda el llanto colectivo al descubrir aquellas fosas y osamentas. Había cráneos pequeños; había cuellos y manos ligadas con alambres de púas; había bocas totalmente abiertas, un grito permanente que evidenciaba que esas personas habían sido enterradas con vida.
Había.
Había.
Había.
Moisés y yo visitamos ese paraje reconvertido en memorial acompañados de Ester y su vecina Ch’umilkaj. Es una experiencia abrumadora. Camino y me detengo frente a las fosas que han dejado descubiertas entre pinos y cipreses. Se escuchan pájaros. El día es bello. El paisaje es bello. Toda esa contradicción produce vértigo. Escalofrío. De golpe uno advierte que esos cuerpos fueron humillados y destruidos bajo este aire sano y trasparente. Uno piensa en todos esos restos que siguen esperando ser recuperados e identificados por sus familiares en este país.

4.
El ser testigo de las exhumaciones hizo que Ester quisiera involucrarse todavía más en esa lucha colectiva por conocer la verdad. No sabía cómo. Fue entonces que un amigo huérfano le pidió que le ayudara en un proyecto de Conavigua. Se trataba de visitar diversas comunidades para tomar la memoria de las víctimas del ejército durante el Conflicto Armado. No tardó un minuto en decir que sí.
Ester salía temprano de casa con grabadora, casetes, una guía de preguntas y su hijo —que por entonces tenía un año— dispuesta a escuchar los testimonios. Fueron cientos de supervivientes y familiares los que le relataron cómo el ejército había quemado sus casas; cómo habían entrado al pueblo con listas de nombres y se habían llevado a sus esposos, a sus hermanos; cómo habían sido violadas por un pelotón.
Nadie la preparó para ello. Escuchar esos testimonios terminó por pasarle factura. Se despertaba por las noches con miedo. Soñaba una y otra vez con lo que esos hombres y mujeres le habían relatado. Sin poder comentarlo ni desahogarse con una familia que condenaba su activismo, no lograba sacarse de la cabeza aquellos rostros, aquella tristeza profunda, aquel clamor de justicia. Toda esa violencia y crueldad hacia gente que no había hecho nada.

Casi por instinto, Ester empezó a dibujar con crayones las escenas que no podía borrar de su mente. No tardó en pasar esos dibujos al óleo. Pintaba de noche o cuando su padre salía de casa. Había algo en el mismo hecho de sacar y trasladar esas escenas al lienzo que le hacía quedarse un poco más tranquila. En total realizó doce pinturas y tituló la serie: “Nunca más”. Aquello no era un encargo. Tampoco era un trabajo colectivo y público como los murales. No pretendía mostrarlas. Simplemente quería hacerlo.
Ester envolvió las pinturas en papel Kraft y las escondió en la cocina de su abuela por años. En ese rincón oscuro —no muy lejos del fuego y el humo— permanecieron ocultas de su familia y el mundo. Llegó el día en que su padre descubrió lo que había pintado. Le dijo que daban miedo, que no se venderían, que para qué lo hacía si ella no había vivido eso, que no pensaba en todo lo que les podría traer el hecho de que las vieran los malos. Le contó que muchas veces el ejército lo bajó del bus y estuvo a punto de que lo metieran en el destacamento.
Después de años de silencio, Ester escuchaba el profundo miedo que había experimentado su padre durante los años del conflicto armado. No tardó en enterarse que los restos de dos familiares habían sido encontrados e identificados en las exhumaciones del antiguo Destacamento Militar. En el Nimajay que construyó Conavigua en memoria de las víctimas del genocidio durante los años ochenta hay dos cruces azul claro con su nombre.
5.
Ester pintó la serie “Nunca más” entre 2007 y 2008. Desde entonces sólo había mostrado algunos de sus cuadros por separado y de forma efímera. No fue sino hasta hace unos meses que sintió que era tiempo de continuar y exponer esa serie en La nueva fábrica, un Centro de Arte Contemporáneo de Antigua que se interesó en su obra.
De regreso a Ciudad de Guatemala hacemos una escala. Entro en la exposición. Finalmente estoy delante de las pinturas de Ester Miza. Ahí está el horror y esa tensión con lo bello que perturba. Toda la potencia del arte para representar el mal, para aproximarnos al dolor de los demás.
Dieciocho años después, esta pintora kaqchikel se ha sacudido el miedo para confrontarnos con testimonios de violencia que han sobrevivido a pesar de todo. Lo hace en tiempos de negacionismo, desmemoria y un profundo racismo que pretende hacernos ver que hay vidas que sobran y no son dignas de lamento.