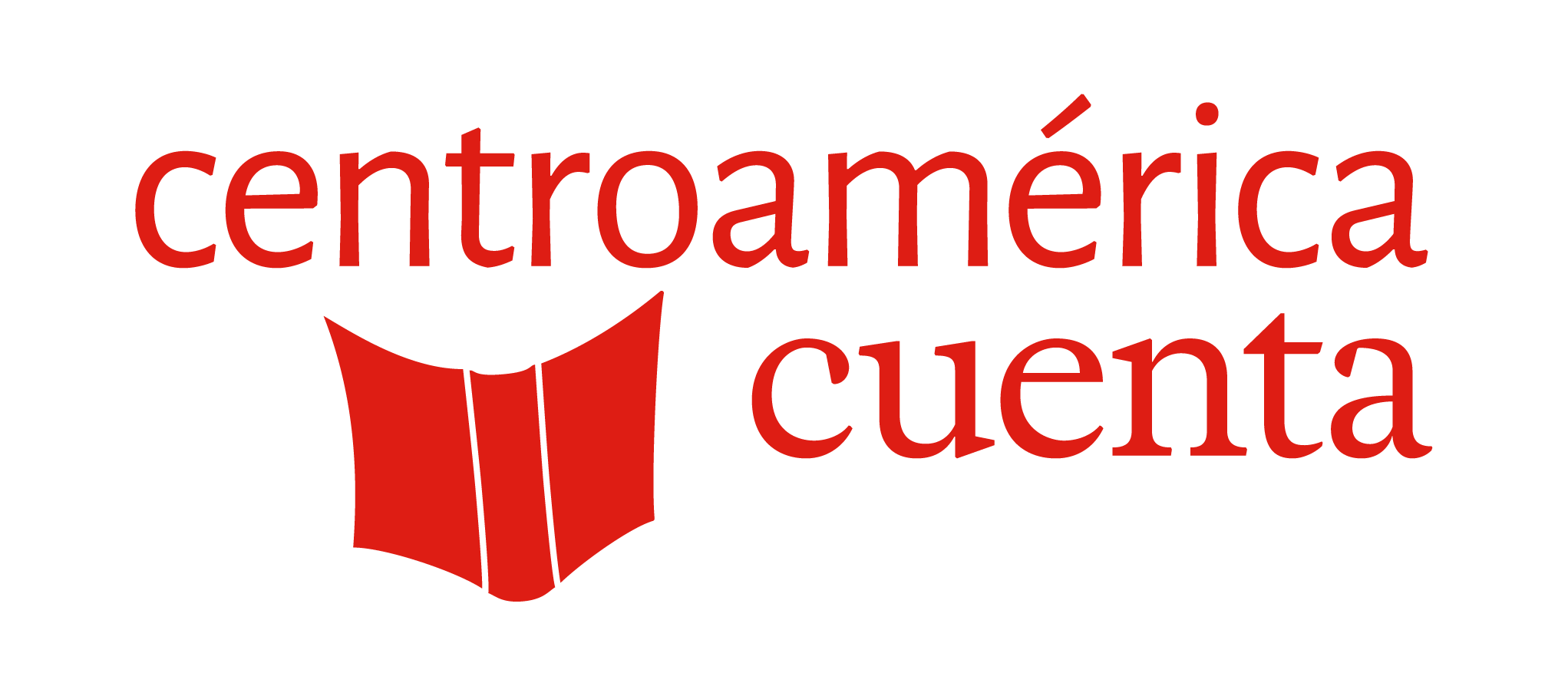(Palabras en la entrega del legado de Ernesto Cardenal a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.
Madrid, 18 de septiembre, 2023)
Fui vecino de Ernesto Cardenal por casi cuarenta años, y como la calle donde vivíamos no tenía nombre, como suele ser el caso en Managua, la bautizamos como calle de los Chilamates, porque en nuestros patios crecían esos árboles inmensos como catedrales de nervaduras góticas y raíces que bajan de las alturas como las trenzas de la cabellera de la Gorgona. Un barrio de poetas, porque allí vivían también Claribel Alegría, Vidaluz Meneses y Daisy Zamora, no lejos tampoco de la casa de Carlos Martínez Rivas.
Ernesto tocaba el timbre de mi casa a la hora del desayuno para llevarme algo nuevo suyo, sus memorias, por ejemplo, publicada en tres tomos, el último de los cuales se llamó La revolución perdida, para que le aconsejara cambios o precisiones, o poemas nuevos suyos, y yo le llevaba hasta su casa los originales de mis novelas, para lo mismo; y, a veces, lo encontraba de rodillas en el suelo donde había colocado unas tiras de papel que sacaba de una caja, con versos recortados de páginas mecanografiadas en su máquina portátil, para ordenarlos allí en el piso, moviéndolos con el dedo, de manera que cobraran el orden que conforme ritmo y sentido deberían tener; y una vez acomodados de manera definitiva eran mecanografiados de nuevo, una tarea de ingeniería verbal de la que quedaban sobrantes útiles para nuevos poemas.
A esta caja, cuyo contenido ordenó quemar, él la llamaba “su computadora”, y en este disco duro suyo las tiras eran agrupadas por temas, algunas con correcciones a mano, un archivo que le fue mucho más útil en su trabajo laborioso de composición cuando entró en su etapa de la poesía cósmica, que demandaba mucha investigación científica y citas textuales que convertía en versos. Y aquí ha llegado ahora desde Nicaragua por vías extraviadas, para conformar su legado en este santuario de la Caja de las Letras, junto a una hoja con su firma.
Además, entregamos también como legado suyo sus gafas, y su boina vasca, que fue parte de su vestimenta característica: la boina, la cotona blanca de mangas hasta el codo y sin cuello de los campesinos nicaragüenses, los bluyines y las sandalias.
En sus años finales escribió cinco poemas, cada uno de los cuales me anunció como el último, y que repiten esa temática de ascensión mística por el camino de las estrellas, que se revela con El canto cósmico, y se repite en El telescopio en la noche oscura, o en Versos del pluriverso: ellos son Así en la tierra como en el cielo, Hijo de las estrellas, Estamos en el firmamento, Con la puerta cerrada, y Lo visible y lo invisible.
En el primero de estos cinco escribió esos versos, con los que sello mis palabras:
Todo lo que nació de Dios
con nosotros vuelve a Dios
todos nacidos de dos
creados por el Amor
No están arriba las estrellas
ellas son átomos como nosotros
nacidos de polvo de estrellas
y de ese polvo también ellas
Millones de estrellas conscientes
sus sacrificios brillan toda la noche
la explosión de supernovas
enseñándonos a morir
La muerte es necesaria para la evolución
la bacteria dividiéndose no muere nunca
ni evoluciona
El tiempo en una sola dirección
del pasado caliente al futuro frío
la Segunda ley de la Termodinámica
es que todo tiene que morir
extraño que sea segunda de algo
suprema ley le llamó Eddington
La resurrección de los muertos me concierne
Él se hizo solidario con los muertos
si todo lo puede
y qué bueno que todo pueda
puede contra la muerte
La muerte es real
pero no definitiva
No muere todo con la muerte…