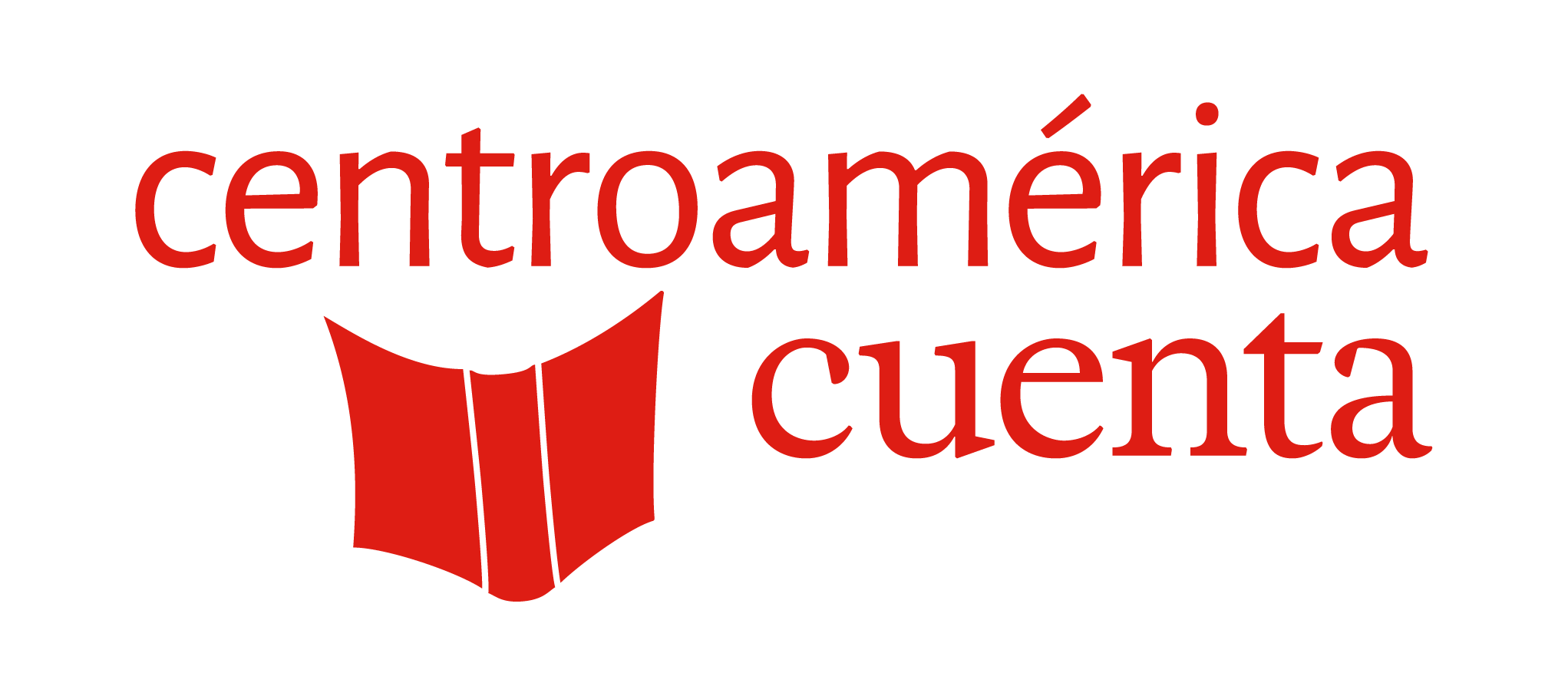Por Lina Meruane

En las primeras semanas las muertes habían sido efecto del incesante bombardeo,
y aunque el prolongado exterminio seguía siendo efecto
de detonaciones y derrumbes de edificios completos
en los que habían caído familias enteras,
y aunque ya no quedaban hospitales en pie,
ni escuelas ni refugios,
en pie,
ni mezquitas ni iglesias para proteger a nadie,
aunque los palestinos seguían muriendo a golpe de bombas
y de balazos a corta distancia a la cabeza misma de los niños, decían testigos,
y seguían muriendo mutilados
muriendo desangrados a veces
o infectados por la escasez de suministros,
de enfermedades causadas por las heridas,
por la falta de higiene,
agregaban testigos que no eran médicos
porque casi no quedaban ya trabajadores de la salud
en pie
ni periodistas
en pie,
porque tantos periodistas profesionales o meramente practicantes
habían sido asimismo asesinados,
ahora, hoy,
veinte meses después,
la población que todavía resistía estaba muriéndose de hambre.
No era posible ignorar ese hecho.
Era necesario seguir diciendo
que en las últimas semanas
de esa mal llamada “guerra”
que contaba
al menos
70 mil muertos entre masacrados y desaparecidos,
al menos
121 mil heridos que iban muriendo también,
solo que a otro ritmo;
que en las últimas semanas
de ese genocidio brutal
tan brutal
(si es posible comparar genocidios)
como el genocidio guatemalteco,
que había acabado con unos 200 mil mayas.
Era imperativo decir que la estrategia en Gaza era
ahora,
así decían los medios más atrevidos,
la de “agotar” a los civiles,
sumando a las bombas
la intencionada inanición,
es decir,
la hambruna más feroz,
el bloqueo total de alimentos,
que ya llevaba dos meses
(desde el 2 de marzo, para ser más precisos,
precisaba nada menos que la ONU)
lo cual quería decir
que en las próximas 48 horas podían morir
14 mil recién nacidos
y que peligraba
el 93% de los niños
es decir,
930 mil niños y niñas gazatíes morirían
asesinados por la escasez,
no por “causas naturales de muerte”,
como aseguraban los voceros del gobierno israelí.
Es decir, es decir, pero qué más
se puede decir,
murmuraba la escritora
sin necesidad de explicarle a sus acompañantes
que quienes sobrevivieran al hambre
vivirían con las repercusiones de la inanición,
no se lo explicaría a ellos,
esas eran cosas
que ya sabían ellos,
el editor y a la fotógrafa,
por ser guatemaltecos
ser ladinos
ser mestizos
por no ser tan jóvenes como para desconocer
las siniestras
prácticas de exterminio
contra la población maya.
Sabían,
la fotógrafa, el editor,
que el hambre metía sus balas en la carne civil
para deshacerla;
lo sabían pero no lo proclamaban
sentados a la mesa
de la pastelería palestina
recién inaugurada en su país.
La Kunafa olía a dulces suntuosos
de hojaldre crujiente
de almendras molidas y nueces,
de fosfóricos pistachos,
acaso de piñones,
puestos sobre un platito
rebosando de almíbar y de miel:
del dulce que es la forma del amor en Medio Oriente.
Ahí estaban esos dos chapines,
el editor, la fotógrafa,
con la escritora chilena o chilestina o medio palestina
por parte de padre,
medio palestina pero enteramente diabética,
mirando los baclavas que ella tenía prohibidos desde chica,
mirándolos amargamente mientras recordaba al viejito palestino
que había visto esa misma mañana
en las redes
llorando porque hacía días que no probaba bocado,
ese viejito que solo pedía un poquito de pan.
Alrededor de la mesa
en el segundo piso de la Kunafa
estaba también un historiador de la lengua,
un histórico compañero de la escritora,
un español, más bien,
un gallego crítico de los colonialismos,
que solía usar la camiseta chilena del deportivo Palestino
para ir a la feria a comprar fruta
y escuchar a los verduleros celebrarlo,
gritando,
brazo en alto,
“tino tino palestino”;
sí, ahí estaba él también,
probando el dulcísimo warbat y un mabrume,
devorando un par de baclavas,
degustando un azucarado café turco con cardamomo
que les había servido un camarero de origen palestino.
Ese café no es turco,
corrigió contrariado
Jamal Hadweh,
quien los había invitado a tomar café palestino
y pastelitos palestinos
en esa dulcería palestina de la zona 15
para hablarles de la palestinidad.
Jamal era un hombre venido de Beit Jala
hacía cuatro décadas,
era un migrante naturalizado
que no es lo mismo,
les dijo,
con el árabe enhebrado en su castellano chapín,
que no es lo mismo, en derechos,
que nacido en Guatemala.
Sin probar un solo dulce Jamal
dijo que aunque él no pudiera vivir en su patria,
su patria vivía en él;
como si la patria fuera un hueso,
pensó la escritora,
o todo un esqueleto que lo sostenía,
como si la patria fuera la sangre que corría,
roja, blanca, negra, verde,
por sus venas.
Para honrar a esa patria Jamal
se había vuelto cónsul honorario de su país
sin paz
sin fronteras
sin los derechos de otros países,
sin embajada en la Guatemala donde él vivía desde los 17,
porque Guatemala era un antiguo aliado de Israel.
Guatemala había sido
el primer país latinoamericano
en abrir su embajada ahí,
en 1949,
y en el 2017
contrariando el Derecho Internacional
había reconocido Jerusalén como capital israelí
y trasladado ahí su embajada anteriormente ubicada en Tel Aviv.
Jamal lamentaba no contar con una Embajada
como la que había en Chile,
y en otros diez países americanos;
no contar siquiera con una Dirección General.
Envuelto en su kufiya
Jamal quiso hablarles de la impasible,
acaso temerosa
comunidad chapinestina
que quizás sumara unos 25 mil descendientes
activos o de “fecha vencida”,
que era como llamaba Jamal a los palestinos
no practicantes,
a quienes él representaba pese a su indiferencia con la causa;
y los representaba porque presidía
la asociación que él mismo había creado,
diez años antes,
emulando a la poderosa y numerosa
comunidad palestina de Chile,
ese país donde Jamal decía tener tantos primos
que eran originariamente Hadweh
pero que en Chile,
adonde habían llegado hacía un siglo
huyendo del hambre,
se llamaban Jadue.
Son tantos los Jadue allá,
comentó Jamal Hadweh
en su castellano chapinestino,
¡púchica!, ¡como plaga somos nosotros!
Estaba diciendo esto cuando llegaron dos platos
de Kunafa o knafeh,
un flan de queso caliente
originario de Nablus
especialidad de la casa.
Coman, coman, esto se come caliente,
dijo Jamal cortando
con un cuchillo largo
la masa de fideitos finos
levantando un gran pedazo
chorreando queso derretido
de cabra o de oveja,
goteando almíbar
y verdísimos pistachos.
Coman, exigió,
pero la escritora solo iba a probar un trocito
y el editor y la fotógrafa probarían otro
mientras el historiador, sintiéndose conminado
a mostrarse agradecido,
se comería,
él solo,
un plato entero de ese amor palestino.
Era difícil comer
escuchando a Jamal explicar
que Israel había provisto de armas a Guatemala en su genocidio,
que por eso tanto maya apoyaba la causa palestina.
Difícil llenarse la boca de queso dulce oyendo al editor contar
que cada 14 de mayo las escuelas celebraban la “independencia” de Israel
en vez de conmemorar el inicio de la catástrofe palestina.
Difícil disfrutar viendo a la fotógrafa asentir y agregar
que en las escuelas se promovía el respeto por el sionismo.
Difícil tragar escuchando a Jamal decir
que incluso existía el Día Nacional de la Amistad con ese país.
Que las banderas de ambos coincidían
en el blanco y el celeste.
Que había muchas calles llamadas Jerusalén.
Que había mucho monumento público con la estrella azul de David.
Que hasta hacía poco las calles y carreteras se llenaban
de estrelladas banderas de Israel.
Si usted ha venido acá hace unos meses… lo veía, dijo Jamal.
Sí, certificó el editor, hasta en estos árboles ponían banderas…y propaganda.
Notable, susurró ahíto el historiador de la lengua.
Miren, tienen que comer todo, es falta de educación dejar la kunafa,
dijo Jamal
más en serio que en broma,
pero la escritora insistió en que ella no podía
con tanto amor
que les dijera, por favor,
qué implicaba presidir la Asociación Palestina
en medio de semejante atrocidad
de semejante asesinato colectivo.
Jamal se echó para atrás en su silla.
Masticó lentamente la palabra asesinato,
La palabra genocidio,
se tragó la palabra mortandad
antes de pronunciarla.
Yo no temo nada, dijo.
No temo morir.
Ya me quisieron matar, hace poco, en una emboscada.
Se produjo un silencio mortal.
Jamal levantó su brazo izquierdo y mostró
la larga y ancha cicatriz.
Les contó que tras la invasión de Gaza,
cuando cada día eran aniquilados unos 500 palestinos,
él estaba yendo a un foro en el centro histórico,
de la capital,
solo en su auto
sin su esposa palestina
sin sus hijos palestinos
solito, dijo, por la ruta de siempre.
Ellos sabían que yo voy a pasar por ahí, dijo
usando el tiempo presente.
Se detuvo en un semáforo, detrás de
dos autos,
bajó la ventana,
un poquito, diez centímetros, dijo,
y vio a un hombre caminando hacia él,
apuntándole con una pistola,
y pensó,
hasta aquí nomás llegué,
porque el hombre disparó,
disparó,
pero no pasó nada.
Escuche el trick pero estaba trabada la pistola,
dijo, y dijo
que desde atrás apareció un segundo hombre,
una segunda mano
con un cuchillo,
dijo que ese cuchillo milico iba dirigido a su yugular,
dijo que alcanzó a meter el antebrazo en el hueco de la ventana,
y ahí recibió las cuchilladas
como picando hielo, dijo.
Pero yo no sentía nada,
y tal vez no sintiera dolor porque el cuchillo
había rebanado nervios y músculo.
Jamal quiso bajarse del coche,
eso dijo,
defenderse como un paisano.
Y en efecto se bajó, pero ya los dos
atacantes habían huido.
A su alrededor había un charco de sangre
más roja que
blanca, negra, verde,
y detrás de sí bajó otro conductor,
le quitó el cinturón,
le hizo un torniquete
se lo llevó a urgencias.
¿Tú crees que te querían matar?, preguntó
tontamente la escritora.
Sí, me querían matar, pero no el gobierno,
dijo Jamal,
porque si ellos me quisieran muerto eso ya estaba hecho.
Este gobierno me protegió,
me dio vigilancia las 24 horas.
Hasta´orita yo tengo una patrulla frente de mi casa.
¿Ninguna organización reivindicó?,
preguntó el historiador de la lengua con la boca llena.
No, dijo Jamal
y mirando los platos
con apenas pedacitos de pistacho flotando
en el almíbar,
dijo.
ninguna reivindicación,
no hace falta eso,
dijo en presente,
contento de ver ya vacíos los platos
de haber satisfecho el hambre de la mesa.